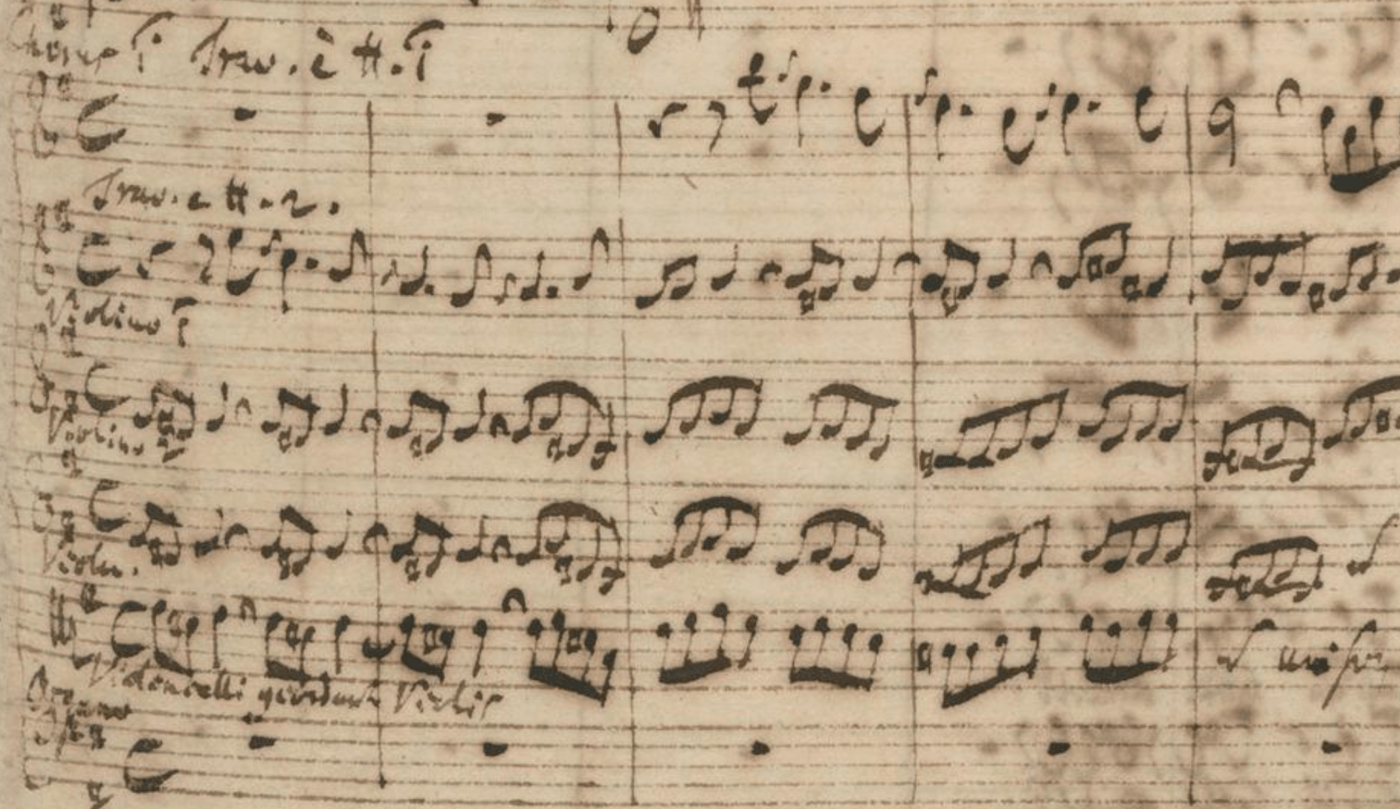El otro día conversaba con unos amigos sobre varias emociones que son producto del esperar que se dé algo que deseamos en nuestra vida. A veces, esa emoción es muy negativa: falta de fe, abatimiento, ansiedad inmanejable porque no vemos frutos. Otras, significa continuar esperando, más como una inercia que con verdadera confianza. Lo que realmente nos da paz es sentir que ordenamos nuestra esperanza hacia un fin mayor, que subordina todos los demás. Por ejemplo, cuando buscamos ganar una maratón, aunque para eso debamos pasar muchas pruebas previas, mayormente dolorosas o incluso frustrantes. El ejemplo es de san Pablo.
El filósofo alemán Ernst Bloch decía que la esperanza es la más humana de las emociones, que responde a otras emociones de expectación negativas y pasivas como el temor y la angustia. Señala que le da amplitud a los hombres, porque los saca de sí. ¿Por qué es la más humana? Porque un animal no espera, simplemente sobrevive. Si a la persona se le quita la esperanza, se le quita su esencia. Y, como recuerda Bloch, es una cualidad que nos rebasa: cuando uno tiene esperanza, la tiene no solo para él mismo, sino para los demás. Nos abrimos a una esperanza colectiva, que busca el bienestar de todos, desde mi más cercano familiar o amigo, hasta la patria, la Iglesia y la humanidad entera. La esperanza última es aquella por la cual confiamos en llegar a ver a Dios cara a cara. En palabras de santo Tomás de Aquino, es la «virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios […] necesarios para alcanzarla». Infusa, es decir, Dios nos la infunde. Nos salvamos salvando. Amamos y esperamos.
Pero si nos quedamos en pensar en la virtud infusa, en el don, podemos acostarnos a esperar que todo nos llueva desde el Cielo, incluso el Cielo mismo. Si la Salvación, el regalo más grande, requiere que yo lo acepte (es decir, que actúe en respuesta), con más razón cualquier otra cosa que esperemos. San Agustín sentenciaba, “Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti”. Nuestra respuesta máxima y fundamental es aceptar la presencia del Padre en nuestras pequeñas vidas. La esperanza activa es precisamente esto: tener esperanza no significa sentarse a esperar. «¿Por qué no me llega el novio ideal?». Encerrado entre tus cuatro paredes, sin abrirte a conocer gente que quizás en un primer momento te parezcan insoportables, nunca vas a encontrar esa persona. «¿Por qué no tengo el trabajo perfecto?». Si no metes carpetas, acudes a entrevistas, pruebas opciones, jamás podrás saber qué ocupación es la que más va a llenar tu vida. «¿Por qué Dios no me da el reloj, el celular, el carro, la casa, que tanto le pido?». Tal vez porque Dios quiere que tengas algo mucho mejor que esas cosas materiales.
Antes hablé de la contraposición entre fe y pensamiento mágico. Es muy probable que este sea la fuente de una esperanza pasiva, o viceversa. Pues hay casos en los que la esperanza en que se dé algo que he pedido con fe fuera un paquete que ordené que me traigan y el motorizado se ha perdido. La esperanza brota de la fe, pero también de las obras. Y cuando lo entendemos así, nuestra vida se pone en movimiento, sin dejar la oración. Nos abandonamos a la bondad de un Padre providente, que entiende mejor que nosotros qué es lo que necesitamos, pero que también nos oye con paciencia. Con la paciencia que da ser el Señor de la Historia; o sea, de tener el tiempo en sus manos, aquel tiempo en el cual nosotros vivimos y nos desenvolvemos.
Por esto, también, ocurre muchas veces que aquello que esperamos no nos va a llegar hoy, porque debemos trabajarlo más, porque no estamos listos, porque no podríamos manejarlo. ¡Cuántas veces no habremos pensado: «si esto lo hubiera tenido antes, no lo hubiese valorado»! Esperar -entonces- no es dormirse en los laureles, porque nadie dijo que esto sería fácil. Por eso existe el viejo adagio: «la esperanza es lo último que se pierde». Pues cuando hemos abandonado la esperanza dejamos de luchar, todo sentido se desvanece. La depresión, en gran medida, es desesperanza. Es dar la vida por perdida.
Cuando asumimos la realidad de la espera, podemos darle sentido. Por eso también se dice que la paciencia es la madre de todas las virtudes, porque de ella (de la «cualidad del que sufre») sale la fuerza que nos permite aceptar el dolor que produce no tener eso que ansiamos y dejarlo en manos de la Perfecta Voluntad. Amar es esperar. El zorro espera que el Principito lo domestique para poder oír al trigo reír. El Principito espera regresar a su rosa, aun sabiendo que no es perfecta. La vida es una espera desde el día en que tomamos conciencia de nuestros sueños. La espera se traduce en esperanza, y la esperanza, en movimiento. Ese motor que nos impulsa a buscar el bien, el bien para mí y para el otro, el bien para aquel que más lo necesita aunque no lo sepa.
La esperanza activa nos mueve al crecimiento individual y colectivo, porque nace del amor.