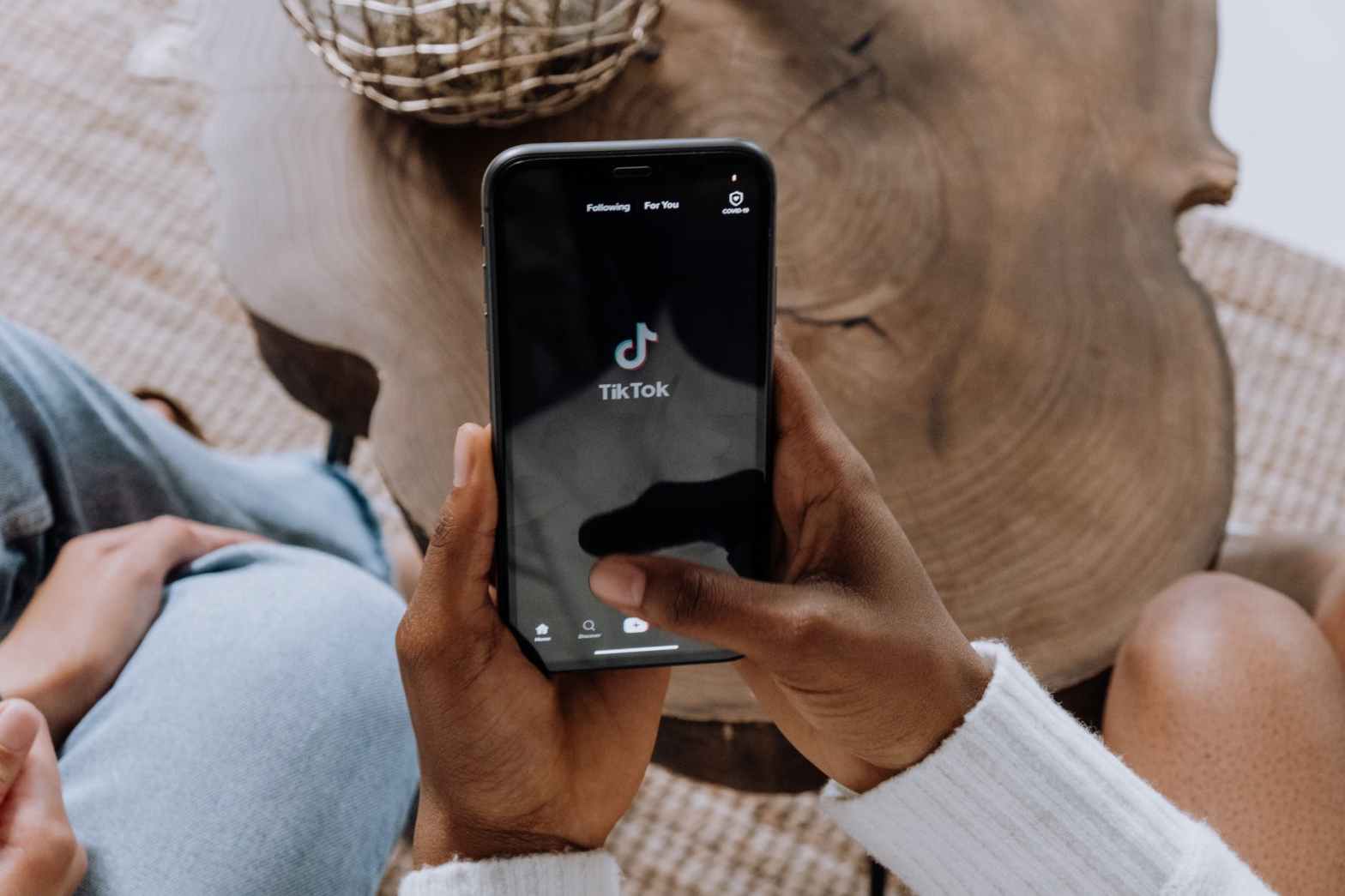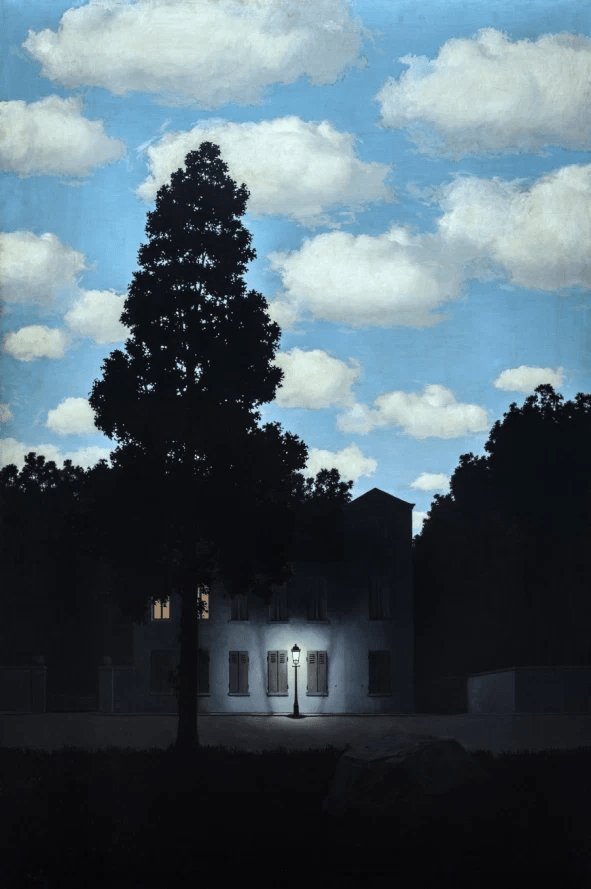A manera de conclusión, luego de haber analizado seis redes sociales, quizás las más populares o simplemente las que más conozco, quiero hablar sobre este recurso tecnológico en general. Este donde las personas pueden interactuar entre ellas, compartir sus pensamientos, emociones o creaciones y permitir que tal contenido digital se riegue por Internet. Hablé, en su orden, de Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube y TikTok. De sus riesgos y oportunidades, de su realidad y de su potencialidad. Habrán notado que todo esto pretende mostrar las distintas caras de estas plataformas y no quedarnos solamente ni con la visión positiva, ni con la negativa.
En estos artículos he tenido muy presente a Marshall McLuhan, a quien se suele llamar “profeta de los medios” por la claridad con la que él ha enfrentado el análisis de los medios electrónicos, a pesar de que hasta el día de su muerte en 1980 no habían llegado a ser la enorme red digital de hoy. Uno de los conceptos claves de McLuhan es cómo estos modelan la sociedad, lo cual podemos constatar hoy con el inmediatismo y la cultura del descarte que vivimos, fruto de las redes sociales que maneja la mayoría de la población. Hay una idea tal vez no tan conocida del sociólogo canadiense: como buen católico hablaba de que “el concepto cristiano del cuerpo místico se convierte en una realidad, llevado de la mano de la tecnología a nivel electrónico”. Es una visión espiritual de lo que él mismo concebía como la aldea global.
A algunos les sonará exagerado y hasta herético. Sin embargo, recuerdo lo que consta en la Carta Encíclica de Pío XII Miranda Prorsus (8 de septiembre de 1957) sobre el cine, la radio y la televisión: “los maravillosos progresos técnicos, de que se glorían nuestros tiempos, frutos sí del ingenio y del trabajo humano, son primariamente dones de Dios, Creador del hombre e inspirador de toda buena obra”. Este papa fue el primero en dar un mensaje televisado, la pascua de 1949. La Instrucción Pastoral Communio et progressio (23 de mayo de 1971), por otra parte, de la Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social, preparada por mandato Especial del Concilio Vaticano II, señalaba que “los medios modernos de comunicación ofrecen nuevos instrumentos para que la gente se confronte con el mensaje del Evangelio”. Por último, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi (8 de diciembre de 1975) sobre la Evangelización en el mundo actual, el papa Pablo VI afirmó que la Iglesia “se sentiría culpable ante Dios” si dejara de usar los medios de comunicación para la evangelización. Y esto por poner solo unas cuantas citas del Magisterio de la Iglesia.
Independientemente de la fe que profese cada uno, es claro que si la Iglesia Católica, una institución vista mayormente como conservadora, puede darle este valor fundamental a los medios tecnológicos, no es raro conectar esto con la frase de McLuhan y la convocatoria urgente a apropiarnos de ellos para convertirlos un espacio de encuentro. Por esto, para aquellos que ven con sospecha y hasta desprecio las plataformas que hemos tratado, existe un llamado al replanteo. Podemos construir una sociedad más humana a través de la tecnología, si somos capaces de usarla sin que nos use.
Pienso que la clave está en el uso de la libertad. La libertad, recordemos, no es hacer lo que a uno le da la gana, sino elegir lo que es bueno para uno y los demás. Por consiguiente, utilizar los medios sociales fundamentados en la libertad implica reconocer primero dónde está el límite entre lo provechoso y lo que no lo es. Yo puedo enchufarme a una red social unos minutos para reírme con las ocurrencias de la gente y de esta manera distraerme de los líos cotidianos, y eso puede ser un bien en mi vida. Pero ya cuando paso conectado la mayor parte del día, entonces he dejado de ser libre y me he vuelto adicto a esa diversión. Si uso estos recursos para permanecer en contacto con seres queridos que tengo lejos, resulta algo buenísimo. Sin embargo, buscar estar enterado de cada hecho y meterme en la intimidad de los otros podría ser algo muy perverso.
No está bien medir nuestras relaciones a través de cómo se manejan en los medios digitales. Y, a pesar de que Internet se ha convertido en la nueva manera de transmitir conocimientos, opiniones y acontecimientos, tampoco podemos entender la realidad únicamente por ese canal. No son la vida, pero pueden convertirse en una buena plataforma para actuar en ella. La gente encuentra recompensa psicoafectiva en las interacciones en las redes, y eso es natural. Lo que resulta pernicioso es perder el control de la realidad a través de esas sensaciones, y construir nuestra autoimagen únicamente en ellas.
Si logramos considerar los medios sociales como herramientas y no como fines en sí mismos, o como una antología de los males del planeta a través de los cuales “los demás” pierden su identidad, seremos capaces de construir sociedades más conectadas. Poder contar con verdaderas redes sociales, no solo en el sentido que le ha dado últimamente Internet, sino como un grupo más o menos grande de individuos relacionados entre sí para darse apoyo y acompañamiento constante. Facebook, Twitter o WhatsApp alcanzarían a generar encuentros afectivos y efectivos entre dos o más personas. Instagram, YouTube o TikTok podrían resultar plataformas ideales para la enseñanza-aprendizaje y compartir opiniones y visiones de la vida que ayuden a todos a crecer. En fin, que si aprendemos a hacer de estos medios verdaderos instrumentos humanos para nuestras comunidades, estas seguirán siempre un camino cada vez más firme hacia un bienestar mayor.
Los medios sociales serán foros, plazas y teatros para generar la cultura del encuentro.